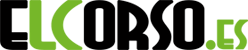Una potencial ruta de viaje es seguir las huellas de Roma en nuestro país, especialmente en Castilla y León, donde más yacimientos existen.
La frase “somos hijos de Roma más de lo que nos pensamos” es tan cierta como que España se ha forjado durante siglos con una capa de civilización tras otra. Somos el resultado de muchos vaivenes del péndulo histórico, desde los iberos a los romanos pasando por los celtas, los fenicios, algo de cartagineses, judíos, árabes, bereberes y unas cuantas gotas de germanos y algo de eslavos traídos como esclavos por los árabes durante la larga presencia islámica en la península. Pero sobre todo, en gran medida, somos hijos de Roma: su cultura es la que nos ha vertebrado, desde la organización política hasta el idioma o costumbres como el beso o el estrechar la mano.
En Castilla y León esa huella es especialmente interesante: la Meseta norte fue la zona de paso entre las agrestes costas septentrionales, las grandes urbes del sur y el este ibérico y los puestos militares que permitían el paso por el territorio. Era zona de paso, fonda y defensa para proteger rutas y calzadas vitales, como la de la Plata, que conectaba Itálica-Híspalis con las minas de oro y hierro de León o el norte. A su estela surgen puntos de la región como la villa de Almenara-Puras (Valladolid), las ruinas de Clunia (Burgos), la zona de Las Médulas (León), las calzadas romanas que confluían en Astorga (Vía Norte, desde Tarragona a través de Zaragoza, Numancia y Palencia; y Vía de la Plata, desde Sevilla hasta Asturias). También Asturica Augusta (Astorga, León), Uxama Argaela (El Burgo de Osma, Soria, con un diseño ortogonal y vías urbanas de casi siete metros de ancho con basílica y edificios públicos), Pallantia (Palencia), Cauca (Coca, Segovia), Lancia (Villasabariego, León), Termes (Montejo de Tiermes, Soria), Segovia (Segovia), Obila (Ávila), Numantia (Garray, Soria), Medinaceli (Soria) y Lara de los Infantes (Burgos), Petavonium (Rosinos de Vidriales, Zamora), Segisamo (Sasamón, Burgos) y Pisoraca (Herrera de Pisuerga, Palencia), Brigeco (Fuentes de Ropel, Zamora), Baedunia (San Martín de Torres, León) o Albocela (Zamora).

Muchas de esas ruinas mencionadas abiertas y musealizadas son huellas del poder romano, que necesitaba atar bien corto para evitar que los astures y cántabros se rebelaran. Así nació León, como Legio VII Gemina, un viejo cuartel temporal de las guerras cántabras y que se convirtió en un punto obligado de civilización. Otras provincias, Salamanca entre ellas, no se quedan atrás, desde ese puesto fortificado convertido en ciudadela que fue la vieja Helmántica, y la calzada que seguía la Vía de la Plata como eje vertebrador. Es una historia de éxito popular en contraposición al relativo olvido y abandono en el que están muchos yacimientos. La falta de fondos, la extrema complejidad de sacar a la luz restos que, en una gran mayoría de casos, están justo debajo de las ciudades modernas, y el saqueo privado son los grandes enemigos.
Quien visita hoy León puede encontrar, frente al Palacio de Botines de Gaudí, una placa en la que se siluetean los límites del viejo campamento de la Legio VII y cómo creció hasta convertirse en urbe. Un modelo que siguieron muchas de las ciudades mencionadas. Pero son los yacimientos arqueológicos los que más vestigios y tesoros dejan en su estela. En la Sierra de Francia se descubrió hace apenas un lustro una de las primeras villas romanas conocidas, dedicada casi a ser centro neurálgico del cultivo del olivo y las vidas en los siglos I y II, en plena época dorada del Imperio Romano. Su hundimiento se produjo unos doscientos años después, pero conservaron restos de salas para banquetes, recepción, molinos, tinajas y almacenes.

Yacimiento de Numancia
En el caso de Astorga, se configuró como ciudad sobre un campamento de la Legio X Gemina con calles orientadas con precisión de norte a sur, templos, foro y una red de alcantarillas que se ha convertido en uno de los grandes atractivos de esta localidad leonesa junto con los restos protegidos por una cubierta de cristal de la casa del mosaico del oso y los pájaros. Clunia es quizás el yacimiento urbano más importante: termas, un teatro (casi cien metros y miles de espectadores) un mercado, tres viviendas (Taracena, Cuevas Ciegas y Ermita), una basílica (con dos series de catorce columnas, de 84 por 26 metros), la curia y el templo dedicado al emperador Augusto (Aedes augusti).
La parte del éxito podría personificarla el modelo de las villas romanas, fincas de patricios o adinerados propietarios que abandonaban las urbes (base del poder romano) para vivir en el campo, un proceso que derivaría en el fin del Imperio en la feudalización del medio rural. Y hay dos ejemplos. Primero la villa romana de La Olmeda en Palencia; Pero son los mosaicos lo que marca la diferencia, y lo que mejor ha llegado hasta nosotros: varias de las habitaciones aparecen pavimentadas con mosaicos de variados motivos geométricos. Destaca el mosaico del ‘oecus’, en el que se representa la escena de Aquiles en Skyros, en el momento que es descubierto por Ulises.

No muy lejos está otra huella en forma de finca privada de patricio, la villa de La Tejada, ubicada en Quintanilla de la Cueza. La mayor peculiaridad de éste yacimiento es el buen estado de conservación de los hipocaustos, el viejo y original sistema de calefacción interior desarrollado por los romanos, subterráneo y precedente de las glorias y del moderno suelo radiante. Entre los detalles de esta parte están los mosaicos, de gran calidad y belleza, en su mayoría en blanco y negro y con motivos geométricos y marinos. Todo lo demás, saqueado.

Teatro Romano de Clunia