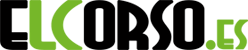La Nasa descubre fósiles en el planeta rojo mientras en Huelva simulan cómo sería la vida bacteriana en su superficie: lentamente, avanza el ser humano hacia el planeta rojo.
La búsqueda de vida fuera de la Tierra tiene dos niveles: uno, seres inteligentes capaces de crear civilizaciones y tecnología y cuya búsqueda se centra en el programa Seti; dos, bacterias, fósiles de éstas o la más microscópica huella de que haya existido algún tipo de vida activa. En el primer caso todavía estamos en el campo de los sueños, pero en el segundo Marte es, por ahora, la principal baza. Más allá de que el planeta rojo tenga agua congelada, cicatrices concretas que demuestran que hubo corrientes líquidas en su superficie (casi en un 90% de probabilidades, de agua) y que haya pruebas fósiles de vida microscópica, se trata de una verdadera odisea para poder demostrar que puede haber vida extraterrestre.

Aunque sean bacterias parecidas a las que hay en estos momentos en Río Tinto, un destruido paraje onubense donde las corrientes de agua son férricas y el óxido se ha comido todo rastro de vida. Y sin embargo, Río Tinto es la Meca de los astrobiólogos que comparan este medio ambiente extremo con el que hay en Marte, o que pudo haber. De momento la Nasa ha vuelto a apuntarse un tanto: hay indicios de que las rocas marcianas, en determinados puntos, podrían contener restos fosilizados. Las primitivas rocas se encuentran en el área Nili Fossae, una de las zonas contempladas para el amartizaje de la futura sonda Mars Science Laboratory de este año, y cuya misión será precisamente analizar la habitabilidad del planeta rojo. El descubrimiento en 2008 de carbonato en las rocas de Nili Fossae en Marte revolucionó a la comunidad científica, ya que esta molécula era la prueba última de que el planeta rojo podía haber albergado vida.
La nueva investigación ha relacionado las características de las rocas marcianas, recogidas por infrarrojos desde el espectrómetro CRISM que orbita el planeta, con las rocas de la zona Pilbara, en el noroeste australiano. Esta zona es, junto con Río Tinto, el manual de campo hipotético de la vida factible en la superficie de Marte, o incluso en el subsuelo, donde el calor y el frío extremos del día y la noche fueran menos dañinos. O peor, la radiación (la atmósfera marciana no es tan protectora como la terrestre). Es el CSIC español el que más ha investigado, y tirado de otros científicos, para poder convertir la zona en un laboratorio a cielo abierto. Las pruebas con bacterias quimiolitotrofas (devoradoras de rocas), en condiciones extremas, demuestran que existe al menos la posibilidad. Así, las bacterias fueron sometidas a condiciones muy restrictivas, como las marcianas: presiones de 7 milibares, temperaturas por encima de los 170 grados centígrados y alta presencia de rayos UV. Las mayores tasas de supervivencia fueron en subsuelo, por lo que al menos teóricamente se abre la vía para la investigación de vida marciana para los próximos años.