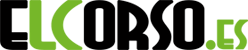Lo malo de hacer listas de cualquier cosa es que siempre son como las guillotinas: consigues la cabeza pero no el cuerpo, y todo lo que dejas fuera a veces es tan digno como lo que mira al verdugo desde la cesta. La que hizo la revista ‘Time’ de las mejores novelas gráficas del siglo es una demostración de ello.
Metáforas aparte, hacer una lista, un ranking o cualquier otra pirueta cualitativa conlleva juzgar elementos. Y quien juzga luego es juzgado por los demás. Cuando una lista se hace por cuestiones de cantidad, entonces no hay tanto problema; las dudas y el error surge cuando la objetividad se pierde para decidir que A es mejor que B porque… por muchas razones. Hace algún tiempo la revista ‘Time’, uno de los faros del periodismo en el mundo, decidió hacer una larga lista de las mejores obras literarias creadas a partir de 1920.
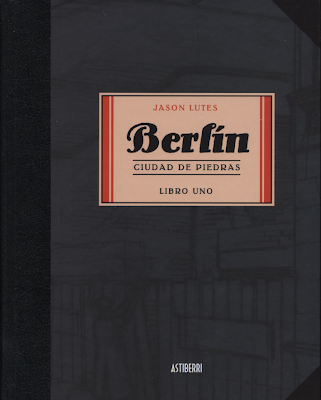
Los encargados de elaborarla fueron dos críticos especializados, Lev Grossman y Richard Lacayo, a los que se sumaron otros, como Andrew D. Arnold, más cercano al mundo del cómic. Lo más sangrante fue el apartado de Time cuando se ocupó de la novela gráfica. Ya de por sí es complicado que los medios de comunicación den cierto respeto al reino del cómic, y más en su variante más larga y culta, elaborada, la de la novela gráfica, muchas de ellas de la misma talla que otras novelas al uso. Evidentemente no incluyeron apenas libros o novelas gráficas que no fueran anglosajones, siguiendo la teoría acostumbrada de que uno siempre valora más su idioma que el otro. Por ejemplo: Scott Fitzgerald está, a mi parecer, sobrevalorado, mientras que fuera de España (ni siquiera Latinoamérica) la genialidad histriónica y satírica de Valle-Inclán queda oscurecida por la ignorancia exterior. Y viceversa: en España, por ejemplo, apenas se conoce la literatura eslava más allá de los clásicos rusos, y tampoco se presta atención apenas a la literatura japonesa, china o hindú, reducida a los tres nombres típicos que aparecen en Wikipedia.

La lista incluye ‘Berlín: ciudad de piedras’ (Jason Lutes, 2000), ‘David Boring’ (Daniel Clones, 2000), ‘Ed de Happy Clown’ (Chester Brown, 1989), ‘Jimmy Corrigan, the smartest kid on Earth’ (Chris Ware, 2000), ‘Palomar: The heartbreak soup stories’ (Gilbert Hernández, 2003), ‘Watchmen’ (Alan Moore & Dave Gibbons, 1986), ‘The Dark Knight returns’ (Frank Miller, 1986), ‘The Boulevard of Broken Dreams’ (Kim Deitch, 2002), ‘Bone’ (Jeff Smith, 2004), ‘Blankets’ (Craig Thompson, 2003). Salvo en el caso de ‘Watchmen’, ‘Berlín: ciudad de piedras’, ‘Palomar’ y ‘The Dark Night returns’ no podemos estar muy de acuerdo. En todas, salvo en las mencionadas, las obras son siempre al límite, casi periféricas, marginales, experimentales, pero no tuvieron la repercusión de las cuatro que he elegido, por gusto y por influencia posterior (en el caso de Watchmen, fundamental). Hay dos graves deficiencias en la lista y una ventaja. El primer error es que no hay novela gráfica anterior a los 80; bien es cierto que este formato no empezó a explotar hasta esa década, pero anteriormente en Europa ya se había explorado el formato en forma de series. Circunscribirse sólo a ese punto de partida es muy precario. Sólo cabe recordar a Tintín (Hergé) y Astérix (Goscinny-Uderzo), que exploraron los límites mucho más allá del formato típico del cómic, extendido en todo el mundo, de EEUU a la España franquista.
Es mejor que restrinjan el ámbito mismo de la lista a la novela gráfica contemporánea americana, porque en la lista no hay nadie que, al menos directamente, no haya trabajado o nacido en EEUU. El problema es que esa lista ha sido puesta como modelo en el resto del planeta por periodistas mal informados. La segunda es que la elección se ha basado en criterios literarios, no en el nuevo modelo artístico que supone la novela gráfica: no aparecen otras grandes obras como ‘300’, algunas de las novelas creadas por Mike Mignola para ‘Hellboy’, tampoco otra pieza de orfebrería de Miller como es ‘Borg again’, de la serie Daredevil, o directamente ‘Ronin’, ni tampoco ninguna de las creaciones del mayor creador de cómic que ha tenido EEUU por su importancia, Will Eisner. De este último sólo se me ocu ocurre una novela gráfica coral y genial como es ‘La vida en la gran ciudad’, suma de relatos como ‘Nueva York’, ‘El edificio’, ‘Apuntes sobre la gente de ciudad’ y ‘Gente invisible’. Eisner es el gran pionero del cómic-literatura y ni siquiera le reconocen el mérito. Y por supuesto, lo que es más sangrante: el primer Premio Pulitzer destinado a un cómic, ‘Maus’ (Art Spiegelman, premiada en 1992) y que tardó casi diez años en llegar a España.

Tercer punto. La novela gráfica es un formato casi experimental, con poca historia todavía y que en breve empezará a separarse del cómic como tal y a crear esa esperada vía intermedia entre literatura e imagen. Un nuevo plano de expresión en el que otras artes se funden para crear algo diferente y que se convertirá, en los próximos años, en el vehículo perfecto de expresión: un poco más allá de la literatura, un poco más allá del cómic, una nueva dimensión para la pintura. Y para la cultura del libro. Quizás haya que hacer una nueva lista y publicarla. Eso, mejor, para otro próximo número.