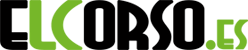Este ciclo en el Museo Reina Sofía está dedicado al movimiento documental cubano en torno a la Revolución, un episodio de la vanguardia en América Latina habitualmente ignorado.
Unido al impulso de mostrar una realidad nueva y repensar la función pública de la imagen, el documental en Cuba fusiona el registro fáctico con la estética de choque y la agitación del montaje, produciendo un manifiesto visual irrepetible. El programa, con formatos originales procedentes del ICAIC, se articula en diálogo con la exposición retrospectiva que el Museo dedica al artista Wifredo Lam (hasta el 15 de agosto de 2016). El ciclo ‘Por un cine imposible. Documental y vanguardia en Cuba (1959-1972)’ empezó el 16 de junio, hasta el 9 de julio, 19.00 horas, en el Auditorio del Edificio Sabatini – Entrada gratuita hasta completar el aforo.
Con autores como Santiago Álvarez, Sara Gómez o Julio González Espinosa, entre otros, el programa incluye una selección de filmes realizados en Cuba por cineastas extranjeros llegados durante los primeros años de la Revolución. Casos como el de Joris Ivens, que acepta entusiasmado una invitación del ICAIC para rodar dos películas, y otros, como Chris Marker y Agnès Varda, que ruedan por decisión propia testimonios puntuales de solidaridad. En 1959, la realidad cubana cambia radicalmente con el triunfo del movimiento revolucionario. Una de las consecuencias en la escena artística de la isla es el nacimiento de un nuevo cine en el que el documental juega un papel central. Apenas una década después, Julio García Espinosa, figura de referencia de la producción cinematográfica, escribe un manifiesto titulado ‘Por un cine imperfecto’.
En esta reflexión sobre la práctica del cine revolucionario, sostiene que las imperfecciones de un cine de urgencia de bajo presupuesto que busca generar un diálogo público son preferibles al brillo de las grandes producciones que simplemente anulaban y cosificaban al público. Esta tesis, planteada en una de las piezas más destacadas del ciclo, ‘Tercer mundo, tercera guerra mundial’, rodada en Vietnam en 1968, queda demostrada en la corriente experimental que atraviesa a muchas otras de las películas incluidas también en el programa.
El nuevo documental que surge en Cuba en los años sesenta implica una paradoja: es el momento de la aparición de las nuevas cámaras de 16mm sincronizadas, que favorecen la estética revolucionaria del cine directo y del cinéma vérité en los países metropolitanos, pero no en Cuba, donde el nuevo instituto de cine, el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos), está atascado en los 35mm. No obstante, los cineastas aprenden pronto a superar y trabajar con esas limitaciones, motivados por el contexto convulso y cambiante que les rodea. La Revolución desata un frenesí de proyectos, con nuevos creadores que salen a las calles entusiasmados por narrar la actualidad, creando un terreno fértil para un género en convulsión.
En el núcleo de este ciclo encontramos a Santiago Álvarez, conocido como el Dziga Vertov cubano, quien transforma rápidamente el Noticiero semanal del que estaba a cargo. En lugar de mostrar una secuencia arbitraria de elementos inconexos, los une en un discurso político, o los convierte en documentales monográficos, que luego continúa en filmes más extensos. El público acude en masa a ver su sátira política, centrada en un montaje rápido e inmediato, normalmente dirigida contra el expansionismo norteamericano, precisamente en un momento en el que el documental parece desaparecer de las pantallas de cine metropolitanas. Álvarez también hace de estos noticiarios una escuela para cineastas jóvenes, con la que les enseña a crear películas de manera veloz y barata, aprovechando los materiales que hubiese a mano. Rápidamente el recurso del metraje encontrado se hace popular entre los documentalistas.
Como contrapunto a este cine, el programa incluye una selección de filmes realizados en Cuba por cineastas extranjeros llegados durante los primeros años de la Revolución. Casos como el de Joris Ivens, que acepta entusiasmado una invitación del ICAIC para rodar dos películas, y otros, como Chris Marker y Agnès Varda, que ruedan por decisión propia testimonios puntuales de solidaridad. Con todo ello, se busca presentar un movimiento ignorado en las historias de la vanguardia, pero fundacional en la transformación crítica del documental en un medio que negocia con un momento histórico clave y examina sus propios límites y posibilidades.
Programa restante
23 junio – Tercer mundo – Sara Gómez: ‘Una isla para Miguel’ (1968); 35 mm transferido a archivo digital, VO, b/n, 22’
24 junio – Perspectivas I – Néstor Almendros: ‘Gente en la playa’ (1961); 16 mm transferido a archivo digital, VO, b/n, 10’
25 junio – Santiago Álvarez: ‘Cerro Pelado’ (1966); 35 mm transferido a archivo digital, VO, b/n, 59’. ‘Hanói, martes 13’ (1967); 35 mm, VO, b/n, 38’
30 junio – Culturales – Con la presentación de Maria Luisa Ortega. Historiadora del cine, profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Madrid. Autora de Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto (2008) y de un amplio número de artículos dedicados a la noción de “desarrollo” y el documental experimental en Cuba y América Latina.
1 julio – Perspectivas II – Con la presentación de Chema González, Jefe de Actividades Culturales y Audiovisuales del Museo Reina Sofía. Alejandro Saderman: ‘Hombres de Mal Tiempo’ (1968); 35 mm transferido a archivo digital, VO, b/n, 32’
2 julio, 2016 – Largas luchas – Santiago Álvarez: ‘79 primaveras’ (1969); 35 mm, VO, b/n, 25’ / Manuel Octavio Gómez: ‘La primera carga al machete’ (1969); 35 mm, VO, b/n, 84’
7 julio, 2016 – Ajenos – Robert Drew Associates: ‘Yanki No!’ (1960); 16 mm transferido a archivo digital, VOSE, b/n, 60’
8 julio, 2016 – Perspectivas III – Pastor Vega: ‘¡Viva la República!’ (1972); 35 mm, VO, b/n, 100’
9 julio, 2016 – ‘Lente ancha’ – Manuel Herrera: ‘Girón’ (1972); 35 mm, VO, b/n, 120’