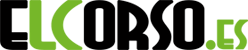Han pasado 65 años del mayor logro de un personaje de cómic: llegar a la Luna. Lo hizo Tintín en 1953 junto con un grupo de viajeros en el papel y la tinta, 17 años antes de que en nuestro mundo de carne y hueso lo lograra la NASA. En 2019 se cumple medio siglo de la segunda victoria humana, pero Hergé ya llegó antes en dos volúmenes icónicos de su legado. CosmoCaixa lo celebra en Madrid con una exposición abierta desde el 18 de diciembre, un viaje alrededor de aquellos dos libros vitales del personaje. Una excusa perfecta para hablar de Tintín, la Luna y Hergé.
En 1950 Tintín empezó su particular viaje lunar, antes de que el Sputnik orbitara la Tierra, y mucho antes de que el Programa Apolo consiguiera hacerlo realidad en nuestro mundo. Ese año publicaba Hergé ‘Objetivo: la Luna’, y en 1953 llegaba ‘Aterrizaje en la Luna’. La exposición de CosmoCaixa tiene que ver más con la efeméride real de 1969 que con Tintín, que sirve de excusa y aliciente para divulgar ciencia y cómic a la par. La sede madrileña de la fundación de la Caixa recrea cómo la Humanidad ha soñado con alcanzar la superficie de la Luna desde hace siglos, más desde que en 1609 Galileo la escudriñara con uno de sus telescopios. La exposición muestra todo lo que conocemos acerca de nuestro satélite natural, y cómo se prepara un viaje espacial hoy y también medio siglo atrás. De los 50 años de la llegada a la Luna se va a hacer mucho (nosotros también…), pero usar a Tintín de excusa es una gran idea.
Partiendo de las estaciones de seguimiento espacial involucradas en la misión del Apolo XI, pueden verse las diferentes fases del Saturno V, el cohete de la NASA que impulsó la cápsula en la que viajaban los tres astronautas (Neil Armstrong, Edwin Eugene Aldrin “Buzz” y Michael Collins), el interior del módulo lunar para comprobar cómo era la vida de los astronautas a bordo y simular un ingrávido paseo lunar. Además, descubriremos qué experimentos hicieron en ese viaje, lo que dejaron allí y lo que trajeron a la Tierra, y por supuesto, cómo fue el viaje de regreso hasta nuestro planeta. El cómic sólo es la excusa, la delirante aventura de un dibujante y guionista belga que soñó su particular cohete X-FLR6, quizás uno de los mayores iconos pop del siglo XX y sin duda de la Historia, reconocible casi universalmente. Y, seamos sinceros, el cohete más atractivo y genial que se haya hecho nunca. Y ojo: el modelo de funcionamiento de los cohetes reutilizables de SpaceX. Sí, el arte imita a la vida, pero la ciencia también se inspira.

Aquellos dos volúmenes, distribuidos entonces por entregas, fueron un éxito total que catapultaron a Hergé y su creación por encima del marco francófono de entonces. Fueron uno de sus grandes éxitos. Tenían todo: ciencia, divulgación, una cuidadísima documentación (fruto de la obsesión de Hergé, que estudiaba a fondo todos los detalles de cada volumen), espionaje, humor, intriga… no eran cómics infantilizados, eran algo más. Cada uno tenía 62 páginas, y hacían el 16º y 17º, fue la única vez que Hergé partió en dos una historia; después, y antes, los viajes de Tintín podían cambiar de escenario en cada volumen, guardaban cierta continuidad entre ellos, pero no eran los mismos sucesos. Aquí la empresa fue tan grande que se vio obligado a dividirla. Era un realista convencido que dejó de lado extraterrestres, ciencia-ficción fuera de marco, se basó en muchos aspectos conocidos de la Luna y otros no tanto (anticipó que había cuevas con hielo en el satélite, una imaginada certeza que no fue confirmada hasta hace no demasiado), como el uso de la energía atómica en su cohete, algo que todavía no se ha intentado.
La distancia que hay entre su aventura y la real es apoteósica: Neil Armstrong, Edwin Eugene Aldrin “Buzz” y Michael Collins eran lo mejor de lo mejor, la élite de la Fuerza Aérea de EEUU y de la NASA, que viajaron casi como suicidas en pos de un triunfo apoteósico. Se formaron durante años y aún así cometieron pequeños errores. Pero Hergé envió a la Luna a un periodista (Tintín), un ex marinero alcoholizado (Haddock), un perro (Milú), un científico sordo (Tornasol), un ingeniero veterano y desubicado (Frank Wolff) y tres polizones. El país que se apuntaba la hazaña además no era EEUU o una potencia europea, sino el pequeño país de Syldavia, una brumosa nación centroeuropea de origen eslavo. El humor era parte del viaje, algo aburrido y acartonado para el lector de hoy, cebándose en el alcoholismo de Haddock y la torpeza infantil de los inspectores Hernández y Fernández. En su momento lo del amor alcohólico del barbudo marinero ya provocó roces con la censura. Hoy sólo es políticamente incorrecto.

El volumen dual es también uno de los más “adultos” (entre comillas) de la larga serie de Hergé, producto de su autoría en colaboración con Bernard Heuvelmans y Jacques van Melkebeke, pero también Bob de Moor, el creador original del cohete X-FLR6. En parte porque es realista y posibilista en lo científico, porque se esmeró en el detalle, porque aborda las consecuencias de la adicción de Haddock, en un escenario de Guerra Fría, e incluye un sacrificio total de uno de los personajes (no diremos cuál, por si alguien ¿todavía? no los ha leído) que no se repetiría en el buenismo tradicional de Hergé. Sin duda uno de los más maduros y trabajados, en la época dorada del belga, los años 50, durante los cuales creó algunas de sus mejores obras. Tanto que hace poco se pagaron casi 2 millones de euros por una de las planchas originales en blanco y negro de ‘Objetivo: La Luna’.
Hergé y la “tintinología”
Tintín no tiene edad, no envejece, apenas cambia, y se queda en un mundo en el que apenas hay cambios tampoco, donde los malos son arquetípicos y sin dobleces, donde los buenos lo son de los pies a la cabeza, sin claroscuros. Y los que le siguen son los tintinólogos, una legión de fans capaces de cualquier cosa con tal de coleccionarle. A Hergé se le perdonan muchas cosas, desde su celo profesional dejando fuera a muchos colaboradores y asumiendo él toda la autoría hasta las fundada sospechas de haber sido un colaboracionista con los nazis cuando ocuparon Bélgica. Mientras el resto del país padecía sufrimientos, él siguió publicando y viviendo con soltura bajo la bota alemana. En algún momento podía haber cruzado el Canal de la Mancha, incluso haber hecho un álbum de posguerra en la que Tintín ayudaba a los Aliados, una especie de penitencia. Pero ni por asomo: los nazis y los problemas del siglo XX apenas están ahí. Incluyendo el colonialismo de un álbum que los tintinólogos suelen apartar porque es (muy) políticamente incorrecto: ‘Tintín en el Congo’.

Así pudo seguir adelante, culminar 23 álbumes y uno más inacabado. Todo se perdona por la tintinología, la noble disciplina imaginaria en la que todo es un gran cuadro cerrado de referencias cruzadas, momentos, símbolos o lugares comunes: desde Milú a la nieve de ‘Tintín en el Tíbet’, del primer encuentro del reportero con Haddock a los cantos de la Castafiore. O el doble álbum más ambicioso de Hergé, del que hemos hablado. Son piezas de un universo cerrado en el que se miman los detalles. A diferencia de Astérix, que sigue en expansión, aquí hay un mundo finito de posibilidades, ya que Tintín murió con Hergé, y punto. Una creación donde la línea clara es una constante, una forma de dibujo vacío de expresionismo (apenas unos trazos diferencia al Tintín sorprendido del alegre), lleno de proporciones realistas y donde el detalle pictórico se sustituye por el formalismo que a veces es puro arte pop y que ha logrado enganchar a miles de lectores.
El 3 de marzo de 1983 perdimos a Georges Prosper Remi, Hergé, apodo que resumía sus iniciales al revés. Nació y murió en Bélgica, su bastión y cuna del cómic europeo en gran medida gracias a él y al cómic de línea clara que él convirtió en arte. Su hijo y su alter ego nació un 10 de enero de 1929 cuando el flequillo pelirrojo viajaba a la URSS para denunciar el estalinismo, a través de las páginas de ‘Le Petit Vingtième’, y el 3 de marzo de 1983 cuando el historietista tuvo que dejar inacabada ‘Tintín y el Arte Alfa’. Iba a ser uno más de los volúmenes de Tintín. Hergé, que hacía un extensísimo trabajo de documentación previa en sus trabajos, capaz de hablar del Congo, América o Tíbet sin haber pisado nunca esos lugares, se tomó su tiempo (ya era mayor) para poder trabajar. Tal y como había sucedido en los últimos volúmenes, Tintín ya era algo más adulto y maduro, y sus aventuras tenían cada vez menos rasgos infantiles y sí más complejos. Fue el caso de ‘Las joyas de la Castafiore’, ‘El Asunto Tornasol’, ‘Vuelo 714 para Sidney’ o las revoluciones sudamericanas en ‘Tintín y los Pícaros’. Y el que iba a ser el siguiente, ‘Tintín y el Arte Alfa’, pensada para publicarse en la mitad de los años 80. Hergé notó que la enfermedad le vencía, así que dejó en manos de su esposa Fanny toda la documentación y la misión de velar por su creación.