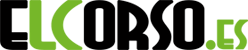Imaginen que el ser humano tuviera una forma de generar energía que dependiera sólo de la luz solar y que, además, generara combustibles derivados que pudieran ser usados en múltiples aplicaciones. Eso es la fotosíntesis, y cada vez estamos más cerca de reproducirla en laboratorio y a gran escala.
Científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Estados Unidos) han dado un paso más hacia esa fotosíntesis artificial que podría revolucionar por completo la energía. La “fotosíntesis artificial híbrida bioinorgánica” se convierte así en una posibilidad cada vez más real tal y como se publicó el mes pasado el informe de los investigadores en el medio Proceedings. El nuevo sistema híbrido produce hidrógeno molecular renovable y lo utiliza para sintetizar el CO2 en forma de metano, principal componente del gas natural. Así, la producción de energía solar alcanza un nuevo grado de sofisticación y permite convertirla en energía química, que aumentaría en potencial de golpe (sería un 50% más eficiente al pasar de pura energía calorífica en reacción química).
El proceso de la fotosíntesis natural implica que la luz solar se transforma en energía que usan las plantas para sintetizar carbohidratos utilizando CO2 y agua en el proceso. Esos carbohidratos almacenan la energía química que usan las células de las plantas para vivir. Por el contrario, la fotosíntesis artificial híbrida utiliza una vía diferente. La energía solar se usa para dividir la molécula de agua en oxígeno e hiddrógeno, el cual se transporta a esos microbios que lo usarán para reducir el CO2 en metano. Esto se consigue con ayuda logística de una matriz de nanocables de silicio y óxido de titanio para capturar la energía solar que luego transmite a los microbios. El uso del hidrógeno para “fijar” el CO2 es toda una revolución que abre el proceso de la fotosíntesis a todo tipo de aplicaciones industriales.

Los nuevos materiales de la fotosíntesis híbrida creados por el Caltech
Este avance se une al que ya hiciera el Instituto de Tecnología de California en mayo de este mismo año, cuando se conoció que investigadores de esta institución (Caltech, el equivalente en la costa oeste del MIT) habían logrado logrado una película de óxido de níquel capaz de procesar la luz solar y usarla para separar el agua y producir combustible de hidrógeno. Si esta película se aplica sobre silicio (un semiconductor) evita la acumulación de óxido y facilita la producción de combustibles derivados de la energía solar tales como el metano o el hidrógeno. Es decir: motores de hidrógeno, allá vamos. El proceso, de hecho, allanó el camino de los investigadores finlandeses.
Este nuevo material en complicidad con otros puede acelerar el proceso hacia una transición energética futura. Sobre todo porque evita las reacciones químicas explosivas del hidrógeno y permite diseñar nuevos sistemas que realizan la fotosíntesis artificialmente seguros. Este proceso, con paneles que harían las veces de “hojas”, replican el proceso natural de la fotosíntesis que convierte la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono en oxígeno y combustible en forma de hidratos de carbono o azúcares.
Estas “hojas” se componen de tres partes: un fotoánodo, un fotocátodo y una membrana. El primero usa la luz solar para oxidar las moléculas de agua, lo que produce oxígeno y una cantidad concreta de protones y electrones; el segundo entra entonces en acción, ya que utiliza esos protones y electrones para formar hidrógeno nuevo. La membrana, el tercer elemento, es vital, ya que su misión es mantener oxígeno e hidrógeno por separado y canalizarlos. Pero algunos elementos se oxidaban y daban al traste con el mecanismo. Hasta ahora: la nueva película es compatible con muchos conductores, no sólo el silicio, y cuando se aplica a los fotoánodos consigue que duren más tiempo sin que se erosionen, lo que permite a la hoja artificial hacer su trabajo durante más tiempo. No obstante, todo esto sigue siendo pura experimentación. Todavía estamos lejos de la fotosíntesis. Pero un poco menos.