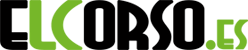En el infausto 2020 se celebraron los 50 años de la muerte de Yukio Mishima, por su propia mano por suicidio ritual como forma de protesta filosófica y política. Momento que eligió la editorial Alianza para reeditar en formato renovado parte de su catálogo sobre el escritor japonés más característico del choque cultural entre tradición y modernidad.
IMÁGENES: Alianza Editorial / Wikimedia Commons
En 1968 Yukio Mishima publicó ‘La ética del samurái en el Japón moderno’, un título largo y descriptivo, nada poético, sobre su propio final. El texto es un comentario sobre el ‘Hagakure’, el código de los samuráis escrito por Yamamoto Tsunetomo en el siglo XVIII (samurái él mismo, que decidió hacerse monje budista al prohibírsele suicidarse ritualmente después de la muerte de su Señor feudal). Y su propio futuro lo dejó por escrito, parafraseando a Tsunetomo: “Descubrí que el Camino del Samurái es la muerte”. Apenas dos años después, Mishima sería consecuente con ello después de asaltar un cuartel militar junto con su grupo paramilitar (llamado Tatenokai): se suicidó ritualmente junto con uno de sus amigos / amantes, frontera difusa en el escritor, que cargó con la culpa de una homosexualidad que supuraba en fotografías, ademanes y sobre todo en sus libros. Toda su vida fue una carrera alocada y en muchas ocasiones contradictoria, hacia ese final elegido por su propia mano.
Mishima fue, sobre todo, pasión creyente en el arte y en ideales superiores. Pero también un ser atormentado: homosexual consciente, se casó y tuvo hijos para complacer a su madre; deseó una muerte heroica pero se libró de ser reclutado en la Segunda Guerra Mundial por una mentira; se cultivó con conocimientos occidentales para ser un artista y un autor insuperable, pero su padre filonazi le prohibió escribir, le obligó a estudiar lo que no amaba y despreció a su hijo incluso después de su muerte. Fue un hombre acomplejado por su baja estatura y sus inseguridades físicas, que combatió con largas sesiones de gimnasio y un alarde de exhibicionismo masculino y sensual en las múltiples fotografías que se hizo, muchas de ellas como guerrero japonés al desnudo. Todo ello después de una infancia tétrica al cuidado de una abuela demente y tradicionalista que se encargó de forjarlo con crueldad. Si se salvó de no terminar tirándose mucho antes por la ventana fue la literatura, el arte, la creatividad, pero sobre todo una disciplina de trabajo típicamente japonesa.

Su muerte, en 1970, cumplió en plena pandemia medio siglo. Alianza aprovechó para reeditar varios de sus títulos y mantener en catálogo muchas otras. Los que tienen ya nueva vida fuera del formato de bolsillo son el iniciático ‘Confesiones de una máscara’ (1948), el profético ‘Sed de amor’ (1950), y dos de sus clásicos, ‘El color prohibido’ (1954) y ‘El marino que perdió la gracia del mar’ (1963). Los cuatro son representativos de la psique y el talento desbordante de Mishima, experto conocedor de la literatura occidental (francesa y anglosajona principalmente), que conocía mejor que nadie la cultura milenaria de su país, de Asia y que hizo de todo en su vida, incluso ser actor. Todo culminó ese 25 de noviembre de 1970 en una de las mayores astracanadas del Japón moderno, el estertor de un mundo tradicional sepultado por una modernidad avasalladora que aumentó todavía más su peso después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Un intento condenado al fracaso práctico, pero que él consideró un triunfo simbólico.
Para Occidente un elemento peligroso, para Japón un símbolo muy incómodo (e igual de peligroso). Para todos un escritor sobresaliente e hiperactivo, de los más controvertido que haya tenido Japón, admirado por su talento con tanta pasión como apestado por sus posiciones políticas, el canto del cisne de un mundo que en realidad ya estaba muerto mucho antes de que él naciera a finales de los años 20. Hay algo anclado en ese pasado previo a 1868, cuando comenzó la Era Meiji y la modernización de Japón, que pasó de nación feudal aislacionista a ultranza a imperio industrial en el pasmo de 30 años. Lo que a muchas naciones occidentales les costaría casi un siglo (y gracias) a ellos les valió con una generación. Un cambio brutal que se aceleraría aún más después de 1945, con un país pacifista por ley, traumatizado por la bomba atómica, incapaz muchas veces de asumir sus culpas durante la guerra (sigue sin hacerlo plenamente) y obsesionado con la tecnología y la prosperidad material.
Antes de su suicidio, Mishima le dijo a un rival ideológico, Takashi Furubayashi: “Me hallo al borde del momento de mi vida en que todas las patas de la mesa han desaparecido […]. Estoy agotado”; “A mi parecer, vivir sin hacer nada, envejecer lentamente, es una agonía, es desgarrarse el propio cuerpo. Todo esto me ha llevado a pensar que, como artista que soy, debo tomar una decisión”. Era un aviso del abismo que se abría bajo sus pies. Su vida y sus ideas necesitaban de una experiencia real para poder sustentarse. Casi podría decirse que Mishima se suicidó públicamente para dar fe de toda una estética literaria e ideológica. La culminación a su verbo literario y las ideas profundas que se asociaban a su lirismo. Mishima era un esteta tradicionalista que no soportaba ver cómo su mundo idealista y simbólico se venía abajo. El suicidio fue efectivo: todo Japón quedó consternado por aquel brote violento tan fuera de tiempo. No hay que olvidar que tanto la literatura japonesa como la propia sociedad, el cine, las artes, todo, había cambiado después de 1945 aún más que durante la Era Meiji.

Los dos Mishima: la foto de la izquierda se hizo antes del suicidio ritual con el que terminó su vida, en pleno discurso ultranacionalista; a la dereccha, el intelectual impregnado tanto de su cultura como de la occidental, el escritor y guionista que deslumbró en los 60.
De hecho Mishima se convirtió en un símbolo de los nuevos nacionalistas nipones, que poco a poco desde los años 70 fueron abriéndose camino en la política y parte de la sociedad, con organizaciones que recurren a su imagen. Era un corolario en sí mismo: consideraba la democracia un sistema propio de “afeminados” y las políticas sociales un síntoma de debilidad, un excéntrico incluso entre los suyos, que lo veían como un elemento incontrolable. Su final fue quizás el único y auténtico acto de coherencia. Curiosamente horas antes había entregado a su editor un último texto, ‘La corrupción del ángel’, que cerraría su tetralogía ‘El mar de la fertilidad’. Autor hasta el final, dotado de un fino olfato literario en el que sumaba a su calidad estilística (densa, profunda, agobiante en lo espiritual) la capacidad para plantearlo todo psicológicamente. Mishima arrancó a escribir a los doce años y nunca paró: su legado abarca novelas (cerca de 40), obras de teatro (18), varios libros de relatos (un total de veinte con decenas de cuentos) y multitud de ensayos (otra veintena).
La tetralogía ‘El mar de la fertilidad’ es un resumen de su rechazo a la sociedad japonesa de posguerra, a la que considera corrompida, sin espíritu, alejada del camino tradicional que la hizo gloriosa. Su obra es una reacción frontal y directa contra un país que (según él) se abría a lo malo de la modernidad y dejaba atrás los valores milenarios del viejo Japón. El origen de esta filosofía podría estar en su infancia, vinculada a Natsu, su abuela, que lo separó de su familia para educarle como a un samurái, ya que ella pertenecía a esa casta desde mucho tiempo atrás. Un niño sensible con un talento literario y artístico envidiable en manos de una figura resentida con la realidad. Aunque al mismo tiempo maestra: además de ese espíritu violento y fanático del bushido (el camino del guerrero) japonés, la abuela Katsu le inculcó el amor por el teatro clásico nipón (el kibuki) y la literatura francesa y alemana. Podríamos hacer muchas cábalas de cómo una anciana japonesa llego a devorar a Rilke, pero lo fundamental es que ella inoculó la fascinación por las letras europeas al pequeño Yukio.
La mayor parte de los lectores occidentales le vinculan con esa muerte escenificada, pero también con una pasión estética que se convierte en el motor final del todo intelectual de Mishima. Porque incluso su muerte forma parte de esa visión de elementos que aúnan arte, expresión y ética. La vida como un ritual coronado con el máximo ritual y esa frase del ‘Hagakure’: “El camino del samurái es la muerte”. Un ejemplo es ‘El pabellón dorado’, la historia de un monje budista que decide prender fuego a un templo dorado porque su belleza el resulta insoportable; ‘Confesiones de una máscara’ también es otra creación que nos revela a Mishima: la historia de un joven de homosexualidad más que velada que decide esconderse tras una máscara para encajar en la sociedad. Ambas obras están escritas con un temple y mimo a las palabras y a la densidad del lenguaje cuya capacidad psicológica es inmensa. Un grandísimo escritor más allá de los lastres, a nuestro juicio, y de un final que debemos entender como la única solución posible a su vida. 
La muerte como acto político
Una mentira a los médicos durante su reclutamiento en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, le valió quedar incapacitado por una falsa tuberculosis (gripe en realidad). El sentimiento de culpa fue enorme, perdió la oportunidad de morir por el Tenno (el Emperador), transfiguración de la propia nación japonesa, máxima gloria de alguien como él. Esto generó una personalidad llena de amargura y ansia de gloria bélica, que luego se tradujo en su deriva fanática de la filosofía que emanaba del ‘Hagakure’, el código de los samuráis escrito por el samurái metido a monje budista Yamamoto Tsunetomo cientos de años antes, y del que hizo un elocuente (y profético) comentario en ‘La ética del samurái en el Japón moderno’ (1968).
De esa fascinación surgió la idea del suicidio ritual como denuncia de la podredumbre moral de Japón; su muerte ritualizada en el seppuku (que incluye el harakiri) ante los medios de comunicación iba a ser su tributo final, su ajuste de cuentas con su vida. Incluso lo anticipó: él mismo realizó un cortometraje (‘Yokoku’) en el que escenificaba e interpretaba este final ante el público. El 25 de noviembre de 1970 él y el resto de miembros de su grupo nacionalista (Tatenokai) fueron a un cuartel del Ejército, el cual ocuparon armados. Desde lo alto de una terraza lanzó un discurso a la tropa que fue fotografiado y grabado. A continuación fue al despacho del general del cuartel para el suicidio. Su asistente intentó decapitarlo hasta tres veces sin éxito y fue su amigo y amante Hiroyasu Koga quien terminó el ritual. Las cabezas de ambos fueron fotografiadas sobre la alfombra, como un gesto definitivo.

Los libros reeditados
El color prohibido (1954). Traducción de Keiko Takahashi y Jordi Fibla Feito. Shunsuké, un famoso escritor sexagenario, se siente atraído por la extraordinaria belleza de un joven homosexual, Yuichi. Encallado en una encrucijada vital, se ve tentado por la idea de vengar por medio de él las muchas frustraciones que le han hecho experimentar las mujeres y se embarcará en un juego perverso cuyas insospechadas consecuencias está muy lejos de prever.
Sed de amor (1950). Traducción de Ricardo Domingo. Cuando, pocos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, Etsuko queda viuda, ha de trasladarse a la finca de su suegro, tierra adentro cerca de Osaka. Su peculiar “sed de amor”, nutrida de los celos, el deseo y el odio llevados hasta un extremo morboso, explorará allí otras formas de manifestarse. Si bien en un principio Etsuko se plegará a la autoridad natural del jefe de la familia, será finalmente un joven e ingenuo sirviente quien concentre sus obsesiones y frustraciones.
Confesiones de una máscara (1948). Traducción de Rumi Sato y Carlos Rubio. Koo-chan es un alma atormentada por una sensibilidad turbadora que va creciendo con el estigma de saberse diferente a los demás. De aspecto débil y enfermizo, solitario y taciturno, de extracción menos favorecida que sus compañeros, irá descubriendo sus inclinaciones homosexuales cuando se siente atraído por Omi, un chico de fuerte constitución. Pero en el Japón de los años 30 y 40, el protagonista debe ocultarse tras una máscara de corrección, convirtiendo su vida en un escenario, en una representación en la que confluyen la realidad con las apariencias.
El marino que perdió la gracia del mar (1963). Traducción de Jesús Zulaika Goikoetxea. Noboru es un adolescente de trece años huérfano que vive con su madre viuda, encargada de una importante tienda de modas, en Yokohama. Él y sus amigos son buenos estudiantes, pero eso no impide que formen una inquietante pandilla con particulares ideas acerca de la existencia y el honor, de la vida y la muerte. Noboru asiste a la relación que su madre entabla con Ryuji, un marino al que envuelve en cierta aura heroica y al cual ensalza frente a sus amigos. Sin embargo, poco a poco pero inexorablemente, Ryuji irá cayendo en desgracia con el chico y con el clan de adolescentes, que sólo hallarán una forma drástica de redimirlo.


Imagen de una sesión de fotos de Mishima, donde unía el exhibicionismo con el ideario ultranacionalista, con los símbolos del samurai que eligió como emblema de su visión política.