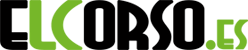Cenas épicas, vides divinas y ‘carpe diem’ en un viaje que desanda el Camino de Santiago por Castilla y León; una peregrinación a la inversa con el estómago como templo de destino.
Verano de 1968. Año clave en la historia emocional y política de mucha gente. Mientras Francia se sume en una inmensa huelga general y los estudiantes arrancan los adoquines del Marais y el Barrio Latino para tirárselos a la policía, los jóvenes españoles agarran una vespa o un viejo Citroen 2 Caballos para seguir la ruta milenaria xacobea, al revés y por motivos mucho menos profundos pero igual de místicos: el vino y la comida.
Verano del 68, pero a la española (y por Dios, borren esa imagen mental de Pajares y Esteso en moto que acaba de brotar en sus cabezas, que no van por ahí los tiros), con un ojo puesto en las uvas y el otro en el plato. Nunca se convirtió en una tradición, quizás porque en medio del desarrollismo de los años 60 la gente acabó enfrascada en trabajar a destajo y no supo disfrutar del inmenso Tesoro de los Nibelungos que Castilla y León encierra en su interior. Siempre he dicho que esta tierra es la más rica de España, pero nadie hace caso más allá de las piedras visibles. Ferrán Adriá debería ser castellano y leonés. Pero mientras esperamos con impaciencia a que la región sea conocida por algo más que el cochinillo asado abierto a golpe de plato, podemos rememorar escenas que parecen sacadas de ‘Cuéntame’, rutas abiertas a golpe de peseta y buen olfato por la generación de nuestros padres, que no tenían libertad política pero sí muchos más arrestos que los cómodos estudiantes de hoy en día.

Una ruta sin nombre conocido, salvo la de hilvanar una ciudad tras otra en paralelo a la ruta franca del Camino de Santiago en su tramo por Castilla y León. Se puede empezar desde cualquier punto: sólo hace falta un coche y ganas de conocer algo más que monumentos y postales para el recuerdo. Nosotros arrancaremos en el Bierzo, seguiremos por la vieja tierra de León, luego Palencia, Burgos y La Rioja, y ahí nos detendremos. Daremos, quizás, un pequeño salto a Navarra para saborear el pacharán auténtico y genuino, y luego, vuelta a casa. Si se empeñan en poner nombres: Villafranca del Bierzo, Astorga, León, Carrión de los Condes, Frómista, Burgos, Santo Domingo de la Calzada y Logroño. Y si incluimos La Rioja es porque siempre ha sido parte de Castilla, de esta región interior y a medio camino de todo y de nada, de landas de veranos abrasadores e inviernos siberianos. Eso sí, aquí crece, cuando le dejan, el mejor vino del mundo.

Salida en el viejo reino, en León, en esa olla de mineros y templarios que fue el Bierzo: el Botillo, la olla berciana, el lechazo del Teleno y el vino de denominación de origen surgido de la vid armenia introducida por los romanos. En total cerca de 40 bodegas que hacen vinos tintos suaves y aterciopelados, de lágrima fina. La variedad de uva predominante es la mencía, mientras que la garnacha tintorera se mezcla para la elaboración de los rosados; el vino blanco se hace con las variedades Doña Blanca y Godiello. Saltamos las montañas y llegamos a Astorga: mantecadas, hojaldres y el cocido maragato. A apenas unas decenas de kilómetros está León, con la morcilla, la cecina, las sojas de ajo, el bacalao al ajo arriero, los pimientos de Fresno de la Vega, las sopas de trucha, los garbanzos de La Bañeza, el queso de pata de mulo, el pan de Montejos, la cecina de chivo y otra denominación de origen, la de Tierras de León; 36 bodegas que se introducen también en territorio pucelano y que nacen de la uva blanca verdejo, el albarín blanco, el godello, la malvasía y el palomino. De aquí salen también los tintos de la uva de prieto picudo, la mencía, el tempranillo y la garnacha.
Pasamos a Sahagún, otra parada xacobea, con sus puerros y los nicanores de Boñar. El vino es el mismo, pero se abre ya las tierras de Palencia, provincia intermedia en la que destacan la Ostias de Palencia y los primeros Ribera de Duero, tres palabras que obran magia en los oídos de quien sabe y que para un ignorante también repiquetean a algo bueno. Merece la pena descender unos kilómetros para tocar el sur y probar un Protos, por poner un ejemplo. O un Vega Sicilia y nos metemos en Valladolid, qué se le va a hacer.
Pero vamos a centrarnos: objetivo Burgos. Enfilamos el coche o la moto y entramos en el corazón mismo de la Castilla primitiva que luchaba a sablazos durante la Reconquista: lechazo asado, chuletillas de cordero, morcilla de Burgos, olla podrida, queso blanco, estrellados burgaleses (ojo con la moto, no hagan realidad la metáfora) y judías con chorizo. Imprescindible pasar por Aranda de Duero, pero también por Miranda, donde Burgos y La Rioja se tocan. En terreno mirandés se hace un vino Rioja destacable y en Semana Santa se bebe el clásico zurracapote. En toda la Ribera del Duero se hace el vino con Denominación de Origen con dicho nombre. Concretamente en Aranda de Duero se cocina lechazo asado y chuletillas de cordero, los empiñonados, las yemas o la torta de Aranda. Mientras, en la zona de las Merindades, en el otro extremo del territorio provincial, se cocinan muchos postres pasiegos como los sobaos.

Llegamos a la última tierra a tocar, porque se acaba el combustible: La Rioja, donde el Ebro y los valles verdes son el hogar perfecto de un vino que coge su nombre de esa misma región. Ellos dicen que no son castellanos, pero la historia dice otra cosa. El plato típico que encontrarán de Logroño hacia el oeste son las ya mencionadas patatas a la riojana, que consta de patatas cocidas con chorizo y las chuletillas de cordero al sarmiento (asado sobre una parrilla las chuletas sobre las brasas de los sarmientos de las vides). Son dignos de mención los caparrones de Anguiano, las pochas con codornices, el bacalao a la riojana, los embuchados o la trucha a la riojana.
Son famosas las excursiones gastronómicas por la capital, Logroño, en especial por la calle Laurel, el epicentro de la cultura del pincho con sangre de Rioja, el gran tesoro. Esta variedad se obtiene de una mezcla de distintos tipos de uva. Para las variedades tintas se utilizan las siguientes proporciones y tipos de uva: tempranillo (61%), garnacha tinta (18%), mazuelo (3.5%) y graciano (0,7%). Para las variedades blancas: viura (15%), malvasía (0,25%) y garnacha blanca (0.09%).
Bueno, ya está. Ahora pesa usted 20 kilos más, el hígado le pide unas vacaciones y ha fundido cientos de euros en gasolina y comida. Eso sí, siéntase satisfecho, y sobre todo, si bebe, no conduzca, que hay muchos hoteles y albergues por el camino.