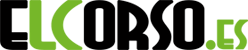Si tenemos en cuenta que Stephen Hawking tenía que haber muerto con 23 años, su vida fue larga. Y fructífera. Fallecer con 76 después de haber cambiado para siempre la divulgación de la ciencia, las formas de la Física y la propia dignidad del ser humano, es un logro difícil de superar. El mundo es hoy mucho peor. Y tardaremos mucho en que otro miembro de nuestra especie fusione inteligencia, voluntad y resistencia ejemplar como lo hizo él.
Es complicado enumerar todo lo que hizo en vida Stephen Hawking, pero sin duda la gente menos versada en ciencia pero que viva pegada a la TV le recordará como un personaje recurrente, de forma indirecta, de la serie Big Bang Theory. Tenía un gran sentido del humor, tanto como para servir de ejemplo en muchos guiños: como personaje de los Simpson, como una referencia indirecta en las películas de Marvel (‘The Avengers’) o en la mencionada serie. Forma parte de la cultura popular. Y eso siendo un físico teórico brillante que ocupó durante años la Cátedra de Matemáticas de la Universidad de Cambridge entre 1979 y 2009, la misma que ocupó Isaac Newton.
A los 21 años los médicos le diagnosticaron al científico esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular por la que los médicos no le dieron más de dos años de vida. Obstinado, persistente, luchador, sobrevivió a ese plazo, lo duplicó, lo triplicó… lo superó con creces. Pero la guerra sin cuartel contra la enfermedad le costó batallas que él convirtió en parte de su legado humano: la silla de ruedas, una traqueotomía, la parálisis facial, el ordenador con sintetizador que le permitía hablar eligiendo palabras con la mirada… Sus trabajos más importantes hasta la fecha han consistido en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espacio-temporales en el marco de la relatividad general, y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking (los agujeros negros desprenden energía hasta desaparecer).
Además logró cambiar la perspectiva de la Física, un hito histórico de la divulgación científica donde consiguió bajar la ultracomplicada Física Teórica de los altares de la abstracción y explicárselo al resto del mundo. Su gran obra fueron tres libros: Sobre todo han sido tres: ‘Una breve historia del tiempo’ (1988), ‘El Universo en una cáscara de nuez’ (2001) y ‘El Gran Diseño’ (2010). ‘Una breve historia del tiempo’ batió todos los récords de ventas de libros de un modo que habría sido difícil de predecir. En mayo de 1995 llevaba ya 237 semanas en la lista de best-sellers del dominical del Times, rompiendo el anterior récord de 184 semanas y vendiendo 10 millones de copias en diez años.

Especialmente profunda fue la huella sobre sus alumnos, que le idolotraban y que le seguían yendo a ver a la sala de la planta baja (el célebre bloque K) de la universidad legendaria, la Meca de los matemáticos, donde impartió cátedra y se puso a la altura de los más grandes. Suya fue la idea de la “Teoría del Todo” que aglutinaría la Teoría de la Relatividad de Einstein con la Mecánica Cuántica, con lo que se podría explicar en armonía la física de las grandes cosas (por encima del átomo) y de las pequeñas cosas (subatómica).
Hawking, curiosamente, nació en la rival de su casa de trabajo, Oxford, el 8 de enero de 1942, primogénito del célebre biólogo Frank Hawking, que le marcó el camino hacia la ciencia. Fue fruto de un amor bajo la guerra: su madre, Isobel Walker, llegó al interior de la isla huyendo de los bombardeos nazis sobre Londres. La infancia de Stephen fue casi de cuento: sus padres eran unos bohemios que compraron un taxi londinense para moverse por el país, y el culto al conocimiento era una constante en casa. No obstante, y al igual que Einstein, fue un estudiante mediocre, señalado por sus problemas.
Eso sí, tenía una virtud: la ciencia, cuyos mecanismos internos lograba entender a mayor velocidad que el resto. Entró en la Universidad de Oxford haciendo doblete (Matemáticas y Física) y demostró el inmenso potencial de su coeficiente de inteligencia de 160: según él mismo presumía, sólo estudiaba una hora al día. Y sacó las carreras con brillantez. Fue entonces cuando encontró su obsesión personal: la astrofísica. Quería conocer y comprender el origen del Universo. Pasó a Cambridge para sus estudios de posgrado, donde empezó a aplicar su intelecto al estudio de los agujeros negros. Fue también entonces cuando los síntomas de la ELA se presentaron con toda la crudeza.

En 1963 le diagnosticaron y le dieron su “fecha de caducidad”: dos años. Ese tiempo lo invirtió en escuchar música clásica, leer ciencia-ficción como un poseso y practicar el arte inglés por excelencia, beber. Se agarró a la vida y surtió efecto, porque superó la fecha límite, consiguió controlar la enfermedad y apareció el cerebro prodigioso de Stephen. Fue entonces cuando, junto con su amigo Penrose, teorizó sobre el funcionamiento del Universo a partir de lo que sabían sobre los agujeros negros. En 2014 incluso llegó a postular que el horizonte de sucesos de estos fenómenos astronómicos (donde se detiene el tiempo y la materia es engullida sin fin) en realidad no existe y los agujeros negros no engullen la luz, sino que la retienen temporalmente para luego rebotarla como una forma de energía pura.
Hawking pasará a la Historia tanto por su obra científica como por su fuerza personal. Reconvertido de genio paralítico en icono de la fuerza humana para superarlo todo, se metió de lleno en la poco agradecida labor de divulgar la ciencia entre el resto de humanos, sacarla de los parnasos elitistas donde sólo unos cuantos pueden entenderla en ese nivel de abstracción, y lanzarla al resto de la especie para que todos nos enriqueciéramos. Todo centrado en una obsesión única, resumido en una de sus citas: “Mi objetivo es simple. Es un completo conocimiento del universo, por qué es como es y por qué existe”.