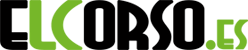Seguro que la recuerdan, esa pequeña sonda Philae que marcó otro hito, el de hacer aterrizar a una máquina a 500 millones de km de la Tierra sobre un cometa en movimiento. Ahora empiezan a aparecer nuevos datos que justifican la proeza.
La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea (ESA) empieza a dar rendimiento más allá de la proeza histórica que supuso hacer aterrizar la pequeña sonda incorporada, la Philae, sobre el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko cuando viajaba a miles de km por segundo. Lo que la Philae pudo hacer antes de que se le agotaran las baterías (no pudo recargarlas con sus panales solares porque tras el aterrizaje forzoso no estaba en la zona de luz adecuada) empieza ahora a dar frutos. Miembros del CSIC español, el mayor conglomerado de investigación científica pública nacional, han publicado tres estudios en la revista Science, que dedica un número especial a esta misión histórica. Los firman Pedro J. Gutiérrez y Luisa M. Lara entre otros.
El estudio del cometa ha permitido sacar unas primeras conclusiones, al menos sobre este cuerpo concreto, que puede (o no) extrapolarse a todos los demás cuerpos estelares de este tipo. La Philae utilizó la cámara OSIRIS y la perforadora GIADA para poder. Así se pudo estudiar la superficie y el núcleo del 67P, que ha resultado ser la mitad de denso que el agua y que el 80% de su interior está… vacío. La conclusión llega porque por su tamaño (como una ciudad del tamaño de Amsterdam) es una posibilidad real para explicar esa densidad. Lo que no se sabe es si se debe a que tiene estructura de piedra pómez (poroso por dentro, lo que explicaría su tamaño y densidad) o bien existen grandes cavernas internas vacías o con algún tipo de gas. Las cámaras también han permitido estudiar la superficie y crear la primera cartografía real de un cometa en 19 regiones.

Mapa de la ESA del cometa 67P
Las imágenes del sistema OSIRIS han permitido dividir este cometa con forma de pato de goma en trece regiones, condicionadas todas por ese doble cuerpo unido que lo define. Podría deberse a que el 67P es el resultado de la fusión de dos cometas que colisionaron en condiciones concretas que los unieron, o bien es que ha sufrido múltiples erosiones o impactos que han arrancado a “mordiscos” parte de su masa. Respecto a su superficie el mapa se ha creado en base a 19 regiones por características morfológicas y de posición. Se usó la geología para determinarlas: hay zonas de polvo, otras con fosas y estructuras circulares, depresiones, zonas lisas sin erosión y otras “de material consolidado”, es decir, donde la erosión no ha sido determinante. Y cuando hablamos de erosión se debe al rozamiento al acercarse al Sol (que incluye fracturas por tensión de materiales que componen el cometa) o por contacto con otros cuerpos.
A los investigadores les llama la atención la complejidad morfológica del 67P, y sobre todo cómo se traduce en una variedad tan grande de superficies a pesar de tener un tamaño “manejable” para un cuerpo celeste de este tipo. Es decir, que el 67P ha tenido que sufrir enormes episodios de pérdida de masa y modificación durante su largo viaje por el Sistema Solar. A fin de cuentas hablamos de una gran bala rocosa que se mueve a miles de km por hora y que podría llevarse por delante a otros asteroides, y eso siempre deja factura en forma de “cicatrices” que modulan su propia forma. No hay que olvidar que suelen estar recubiertos de hielo endurecido y polvo que al acercarse al Sol en el llamado “proceso cometario” son liberados al espacio. Y Rosetta, que sigue orbitando el cometa mientras la Philae duerme, ha indicado a los miembros del equipo de seguimiento de la misión de la ESA que ese proceso va a empezar antes de lo esperado: a 600 millones de km del Sol. El 67P se ha puesto pues en marcha en su estado tradicional: en el cuello del pato de goma, la zona donde se unen los dos cuerpos principales, ya hay actividad en forma de chorros de polvo.

La misión Rosetta y el 67P: la historia
El 67P/Churyumov-Gerasimenko es un cuerpo celeste que se mueve a una velocidad endiablada (55.000 km por hora) a 500 millones de km de distancia de la Tierra. La misión empezó hace diez años, 20 si se tiene en cuenta el primer momento en el que brotó la idea. Pero el aterrizaje fue múltiple y accidentado: rebotó dos veces antes de posarse una tercera y final, pero lo hizo en un plano inclinado (peligroso), y además los arpones que debían anclarla con firmeza al suelo no funcionaron. Philae se sostiene pues por los taladros de sujeción de sus patas. Se temió incluso que el taladro científico que tenía que excavar en la superficie pudiera incluso desequilibrar la sonda y lanzarla al espacio dada la baja gravedad de un cometa que, en realidad, tiene el tamaño del centro de Los Ángeles.
Pero accidentes aparte, y pequeños fallos, finalmente se trata de un suceso único que demuestra que la astronomía y la tecnología se cogieron de la mano hace décadas y está dando grandes momentos a la ciencia, y por supuesto hacen avanzar al ser humano. A nadie se le escapa las posibilidades no sólo teóricas sino prácticas de este suceso: Marte está más cerca ahora porque la tecnología usada puede aplicarse a muchas campos de la exploración espacial. La ESA se jugaba mucho: cerca de 1.400 millones de euros, su prestigio y las opciones de poder desarrollar tecnología aplicable a otras misiones futuras. Eso sin contar con el avance en el estudio teórico del origen del Sistema Solar y de la vida en la Tierra.
Diez años de misión
Atrás queda mucho trabajo. Una década de tiempo, 6.400 millones de km después y toda la Agencia Espacial Europea (ESA) conteniendo la respiración para que la inversión finalizara con éxito. La gran sonda Rosetta, que albergaba a la pequeña Philae, enviaba el 20 de enero la señal de que empezaba a descender con éxito. Desde entonces se trató de múltiples giros para llegar al 67P, un tipo de cuerpo celeste que podría ser, incluso, el origen de la vida en la Tierra. Dará información, además, de cómo se formó nuestro planeta y el propio Sistema Solar, ya que los cometas son supervivientes fallidos de aquella época. Ayudará a dar respuestas sobre si la teoría de que la vida llegó a la Tierra gracias al impacto de uno de estos cometas donde estaban los compuestos necesarios. Porque los cometas de hoy son los mismos de hace 4.000 millones de años, sin cambios, es decir, justo en el momento en el que la Tierra empezó a ser un planeta.

La Rosetta rompe un techo más de la astronomía y la exploración espacial: ser capaz de orbitar un cometa para poder analizarlo a fondo. Una misión de una década en la que la Rosetta ya estudió los asteroides Steins (2008) y Lutetia (2010) antes de volver a apagarse y reiniciarse en enero de este año. La sonda Philae será vital para poder entender mucho mejor qué es un cometa, de qué se compone (aunque hay muchas clases y puede variar muchos) y cómo se comporta. Por ejemplo el 67P es un auténtico carámbano congelado, ya que viaja con una temperatura media de -70º. La Rosetta, con los espectrómetros que lleva abordo, ha podido determinar que sin embargo esta temperatura es demasiado alta para ser una bala de hielo. A más hielo más agua, y a más agua más intrigante el papel de los cometas en el origen de la vida.
La teoría de la vida originada por el impacto de un cometa sobre nuestro planeta se mantiene como una opción más que explicaría por qué precisamente en este planeta. Por decirlo así los cometas serían balas perdidas donde está todo lo necesario para lo biológico, pero que no se inician a no ser que choquen contra un planeta. No obstante, es una teoría todavía por confirmar y que no supondría la anulación de las establecidas oficialmente hasta ahora.